Noche Sobre Las Aguas
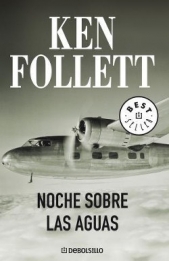
Noche Sobre Las Aguas читать книгу онлайн
A finales del verano de 1939, la declaraci?n de guerra de Inglaterra contra Alemania obliga a la aristocr?tica familia de los Oxenford a un precipitado viaje a los Estados Unidos. El marqu?s habr?a manifestado con excesivo ardor sus simpat?as hacia Hitler y la nueva situaci?n hace aconsejable desaparecer del pa?s. El medio de transporte elegido es el recientemente inaugurado vuelo trasatl?ntico de la compa??a Pan-Am, un maravilloso clipper de lujo s?lo accesible a las grandes fortunas como la de los Oxenford y a pasajeros que tienen motivos muy especiales para abandonar Inglaterra lo m?s r?pidamente posible. Aventureros, millonarios, estafadores, espias, agentes del FBI, siniestros criminales, parejas que huyen de maridos enga?ados, jovencitas en edad de enamorarse, forman el explosivo grupo de pasajeros que desde las tranquilas aguas portuarias de Southampon iniciar?n su vuelo hasta Port Washington, Nueva York. Con ellos, naturalmente, est?n los h?roes que deber?n responder al desaf?o de los autores de un sofisticado plan que har? de ?ste viaje fuera de lo normal y mucho m?s largo de lo que debiera haber sido seg?n los responsables de Pan Am.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
¿Qué le iba a decir?
Hoy tomaría buey frío, las sobras del asado del domingo. Diana se puso un delantal y empezó a cortar patatas para freír. Cuando pensó en la previsible irritación de Mervyn, le temblaron las manos y se cortó con el cuchillo de las verduras.
Intentó serenarse mientras se lavaba el corte bajo el agua fría, lo secaba con una toalla y se lo vendaba. ¿De qué tengo miedo?, se preguntó. No me va a matar. No puede detenerme: ya tengo más de veintiún años y vivimos en un país libre. Estos pensamientos no calmaron sus nervios.
Se sentó a la mesa y lavó una lechuga. Aunque Mervyn trabajaba mucho, casi siempre llegaba a casa a la misma hora. Decía: «¿De qué sirve ser el jefe si he de parar de trabajar cuando los demás se van a casa?». Era ingeniero, y el dueño de una fábrica de la que salían toda clase de rotores, desde aspas pequeñas para sistemas de refrigeración hasta enormes hélices de transatlánticos. Mervyn siempre había tenido éxito -era un buen negociante-, pero dio en el clavo cuando empezó a fabricar hélices de avión. Volar era su afición favorita, y poseía un pequeño avión, un Tiger Moth, aparcado en un aeródromo de las afueras de la ciudad. Cuando el gobierno empezó a crear las Fueras Aéreas, dos o tres años antes, había muy pocas personas que supieran fabricar hélices curvas con precisión matemática, y Mervyn era una de ellas. Desde entonces, sus negocios habían experimentado un gran auge.
Diana era su segunda esposa. La primera le había abandonado, siete años atrás, y huido con otro hombre, llevándose a sus dos hijos. Mervyn se divorció de ella en cuanto pudo y se declaró a Diana nada más concluido el divorcio. Diana tenía veintiocho años, y él treinta y ocho. Era un hombre atractivo, masculino y próspero, y la adoraba. Su regalo de bodas consistió en un collar de diamantes.
Unas semanas antes, para su quinto aniversario, le había regalado una máquina de coser.
Al pensar en el pasado, comprendió que la máquina de coser había sido la gota que colmaba el vaso. Ella deseaba un coche. Sabía conducir y Mervyn se podía permitir el lujo. Cuando vio la máquina de coser, supo que su paciencia se había agotado. Llevaban cinco años juntos, pero él aún no se había dado cuenta de que Diana no cosía nunca.
Sabía que Mervyn la amaba, pero no la veía. Para él, era una persona con la etiqueta de «esposa». Era bonita, interpretaba su papel social de la forma adecuada, le ponía la comida en la mesa y se comportaba en la cama como una puta; ¿qué más se podía pedir? Nunca la consultaba acerca de nada. Como no era ni ingeniero ni hombre de negocios, ni se le ocurría que poseyera un cerebro. Hablaba a los hombres de su fábrica con más inteligencia que a ella. En su mundo, los hombres deseaban coches y las mujeres máquinas de coser.
Aun así, era un hombre muy inteligente. Hijo de un tornero, había asistido a una escuela de segunda enseñanza de Manchester y estudiado Física en la universidad de Manchester. Había tenido la oportunidad de ingresar en Cambridge y licenciarse, pero carecía de vocación académica, y consiguió un empleo en el departamento de proyectos de una importante empresa de ingeniería. Estaba al día en los avances de la física, y hablaba intensamente con su padre, aunque nunca con Diana, por supuesto, de átomos, radiaciones y fisión nuclear.
Por desgracia, Diana no entendía ni jota de física. Sabía mucho sobre música, literatura y un poco sobre historia, pero a Mervyn no le interesaba la cultura, aunque le gustaba el cine y la música de baile. Así pues, no tenían ningún tema en común del que hablar.
Habría sido diferente de haber tenido hijos, pero Mervyn ya tenía dos hijos de su primera mujer y no quería más. Diana se sentía inclinada a quererlos, pero no tuvo la menor posibilidad; su madre les predispuso en contra de Diana, con el argumento de que ésta había causado la ruptura de su matrimonio. La hermana de Diana que vivía en Liverpool tenía dos lindas gemelas con trenzas, y Diana les dedicaba todo su afecto maternal.
Perdería a las gemelas.
A Mervyn le entusiasmaba mantener una vida social intensa con los principales políticos y hombres de negocios de la ciudad, y Diana disfrutó al principio con su papel de anfitriona. Siempre le había gustado la ropa bonita, y le sentaba de maravilla. Pero la vida era algo más que aquello.
Durante un tiempo, pasó por ser la inconformista de la sociedad de Manchester: fumaba puros, vestía de forma extravagante, hablaba sobre el amor libre y el comunismo. Le encantaba escandalizar a las matronas, pero Manchester no era una ciudad muy conservadora, Mervyn y sus amigos eran liberales, y no había provocado una gran conmoción.
Estaba descontenta, pero se preguntaba si tenía derecho a ello. La mayoría de las mujeres pensaban que era afortunada: tenía un marido serio, digno de confianza y generoso, una bonita casa y montones de amigos. Se decía que debía ser feliz, pero no lo era…, y entonces apareció Mark.
Oyó que el coche de Mervyn frenaba en la calle. Era un sonido familiar, pero esta noche se le antojó ominoso, como el gruñido de una bestia peligrosa.
Puso la sartén sobre el gas con mano temblorosa. Mervyn entró en la cocina.
Era tremendamente atractivo. Su cabello oscuro ya se había teñido de gris, pero le dotaba de un porte aún más distinguido. Era alto y no había engordado, como la mayoría de sus amigos. No era presumido, pero Diana le animaba a vestir trajes oscuros a medida y camisas blancas caras, porque le gustaba que pareciera tan triunfador como era.
La aterrorizaba que él distinguiera la culpabilidad en su rostro y le preguntara cuál era la causa.
La besó en la boca. Avergonzada, ella le devolvió el beso. A veces él la abrazaba, le introducía la mano entre las nalgas y la pasión se apoderaba de ellos, que se precipitaban al dormitorio y dejaban que la comida se quemara; pero esto ya no solía ocurrir, y hoy, gracias a Dios, no fue una excepción. Él la besó distraído y se alejó.
Se quitó la chaqueta, el chaleco, la corbata y el cuello, y se subió las mangas. Después, se lavó las manos y la cara en el fregadero de la cocina. Era ancho de pecho y tenía los brazos fuertes.
No se había dado cuenta de que algo iba mal. Ni lo haría, por supuesto; no la veía. Ella era un objeto más, como la mesa de la cocina. Diana no tenía por qué preocuparse. No se enteraría de nada hasta que ella se lo dijera.
No se lo diré aún, pensó.
Mientras se freían las patatas, untó el pan con mantequilla y preparó el té. Todavía temblaba, pero lo disimuló. Mervyn leía el Manchester Evening News y apenas la miraba.
– Tengo un alborotador en el trabajo -dijo, mientras ella colocaba su plato frente a él.
Me importa un pimiento, pensó Diana. Ya no tengo nada que ver contigo.
Entonces, ¿por qué te he preparado «el té»?
– Es de Londres, de Battersea, y creo que es comunista. En cualquier caso, ha pedido aumento de sueldo por trabajar en la nueva taladradora de plantillas. En realidad, no le falta razón, pero pago el trabajo de acuerdo con las tarifas antiguas, así que deberá pasar por el tubo.
– He de decirte algo -ensayó Diana, armándose de valor. Después, deseó con todas sus fuerzas no haber pronunciado las palabras, pero ya era demasiado tarde.
– ¿Qué te has hecho en el dedo?
– preguntó su marido, reparando en el pequeño vendaje.
Esta pregunta vulgar la disuadió.
– Nada -contestó, dejándose caer en la silla-. Me hice un corte mientras preparaba las patatas.
Cogió el cuchillo y el tenedor.
Mervyn comió con voracidad.
– Debería mirar con más cuidado a quien contrato, pero el problema es que actualmente no se encuentran buenos fabricantes de herramientas.
No estaba previsto que ella contestara cuando él hablaba de sus negocios. Si hacía una sugerencia, su marido le dirigía una mirada irritada, como si hubiera hablado cuando no le tocaba. Su deber era escuchar.
Mientras él hablaba acerca de la nueva taladradora de plantillas y del comunista de Battersea, ella recordó el día de su boda. Su madre aún vivía. Se habían casado en Manchester, y habían celebrado la fiesta en el hotel Midland. Mervyn vestido de novio había sido el hombre más apuesto de Inglaterra. Diana había supuesto que siempre lo sería. Ni siquiera había cruzado por su mente la idea de que su matrimonio podía fracasar. Nunca había conocido a una persona divorciada antes de Mervyn. Al recordar sus sentimientos de aquella época, tuvo ganas de llorar.
También sabía que su separación destrozaría a Mervyn. No tenía ni idea de lo que ella planeaba. Aún empeoraba más la situación el hecho de que su primera mujer le hubiera abandonado de la misma manera, por supuesto. Iba a enloquecer. Pero antes se pondría furioso.
Terminó el plazo y se sirvió otra taza de té.
– Apenas has cenado -dijo. De hecho, Diana no había probado nada.
– He comido mucho -contestó ella.
– ¿A dónde fuiste?
Aquella inocente pregunta la embargó de pánico. Había comido bocadillos con Mark en la cama de un hotel de Blackpool, y no se le ocurrió ninguna mentira plausible. Acudieron a su mente los nombres de los principales restaurantes de Manchester, pero cabía la posibilidad de que Mervyn hubiera comido en alguno de ellos.
– Al Waldorf Café -dijo, tras una penosa pausa.
Había varios Waldorf Cafés; era una cadena de restaurantes baratos en los que se podía comer filete con patatas fritas por un chelín y nueve peniques.
Mervyn no le preguntó en cuál.
Diana recogió los platos y se levantó. Sentía tal debilidad en las rodillas que tuvo miedo de caer, pero consiguió transportarlos hasta el fregadero.
– ¿Quieres postre?
– Sí, por favor.
Diana buscó en la alacena y sacó una lata de peras y leche condensada. Abrió las latas y llevó el postre a la mesa.
Mientras le contemplaba comer peras, el horror de lo que iba a hacer la estremeció. Parecía imperdonablemente destructor. Como la inminente guerra, iba a destrozarlo todo. La vida que Mervyn y ella habían creado juntos en esta casa, en esta ciudad, quedaría reducida a escombros.
Comprendió de súbito que no podía hacerlo.
Mervyn dejó la cuchara sobre la mesa y consultó su reloj de bolsillo.
– La siete y media… Vamos a poner las noticias.
– No puedo hacerlo -dijo Diana en voz alta.
– ¿Cómo?
– No puedo hacerlo -repitió.
Lo dejaría correr todo. Iría a ver a Mark ahora mismo y le diría que había cambiado de idea, que no iba a huir con él.






















