El Valle de los Leones
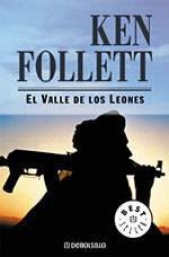
El Valle de los Leones читать книгу онлайн
Rodeado de monta?as salvajes, el Valle de los Leones es un lugar legendario de Afganist?n donde las costumbres y las personas apenas han cambiado con el paso de los siglos. Un escenario muy apropiado para un relato de espionaje e intriga protagonizado por una joven inglesa, un m?dico franc?s y un trotamundos norteamericano, que transcurre en la etapa m?s terrible de la guerra contra los invasores sovi?ticos.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Abrió los ojos y vio el rostro de Ellis. -Tienes que despertarte -la urgía él. Jane se sentía casi paralizada por el letargo. -¿Ya es de mañana?
– No, estamos en plena noche.
– ¿Qué hora es?
– La una y media.
– ¡Mierda! -Se enfureció con él por haberla despertado-. ¿Por qué me has despertado? -preguntó irritada.
– Halamá se ha ido.
– ¿Se ha ido? -Todavía estaba medio dormida y confusa-. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Volverá?
– No me dijo nada. Me desperté y descubrí que no estaba.
– ¿Crees que nos ha abandonado?
– Sí.
– ¡Oh Dios! ¿Y cómo encontraremos el camino sin un guía?
Para Jane la posibilidad de perderse en la nieve con Chantal en brazos era una pesadilla.
– Creo que puede ser peor que eso -contestó Ellis.
– ¿Qué quieres decir?
– Tú misma dijiste que nos castigaría por haberlo humillado frente al mullah. Tal vez el hecho de abandonarnos le resulte una venganza suficiente. Espero que sí. Pero supongo que ha vuelto por el mismo camino que recorrimos al venir. Es posible que se tope con los rusos. Y no creo que les tome demasiado tiempo persuadirlo a contarles exactamente dónde nos dejó.
– ¡Esto ya es demasiado! -exclamó Jane, sintiendo que el dolor hacía presa de ella en una forma casi física. Era como si una deidad maligna conspirara contra ellos-. Estoy demasiado cansada -confesó-. Me voy a acostar aquí y dormiré hasta que lleguen los rusos y me tomen prisionera.
Chantal se había estado moviendo inquieta pero silenciosamente, y en ese momento empezó a llorar. Jane se sentó y la tomó en brazos. -Si salimos en seguida, tal vez todavía podamos escapar -dijo Ellis-. Yo cargaré la yegua mientras tú alimentas a la chiquilla.
– Muy bien -aceptó Jane y luego ofreció el pecho a Chantal.
Ellis la observó un instante, sonriendo levemente, y después salió a la oscuridad. Jane pensó que les resultaría mucho más fácil escapar si no tuvieran a Chantal. Pensó qué sentiría Ellis al respecto. Después de todo, era la hija de otro hombre. Pero a él parecía no importarle. Veía a Chantal como parte de Jane. ¿O estaría ocultando cierto resentimiento?
¿Le gustaría ser un padre para Chantal¿, se preguntó. Miró la carita de la niña y ella le devolvió la mirada con sus ojos de un azul profundo. ¿Quién podía no querer a esa chiquilla tan indefensa?
De repente se sintió completamente insegura con respecto a todo. No sabía con seguridad hasta qué punto amaba a Ellis; no sabía lo que sentía con respecto a Jean-Pierre, el marido que intentaba darle caza; ignoraba con seguridad cuál sería su deber respecto a su hijita. La nieve, las montañas y los rusos la llenaban de pavor y ya hacía demasiado tiempo que estaba cansada, tensa y muerta de frío.
Automáticamente cambió a Chantal, utilizando el pañal seco que encontró junto al fuego. No recordaba haberla cambiado la noche anterior. Tenía la sensación de haberse quedado dormida en seguida de amamantarla. Frunció el entrecejo, dudando de su memoria, después recordó que Ellis la despertó un momento para cerrarle el saco de dormir. Sin duda después debió de llevar el pañal sucio al arroyo, lo lavó, lo retorció y lo colgó de un palo junto al fuego para que se secara. Jane empezó a llorar.
Se sentía espantosamente tonta, pero le resultaba imposible parar, así que siguió vistiendo a Chantal mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Cuando Ellis volvió a entrar en la choza, estaba colocando a la pequeña en el cabestrillo que usaban para transportarla.
– Esa maldita yegua tampoco quería despertarse -comentó él; pero en seguida vio su cara y preguntó-: ¿Qué te pasa?
– No sé por qué te dejé alguna vez -contestó ella-. Eres el mejor hombre que he conocido en mi vida y nunca dejé de =arte. Por favor, perdóname.
El las rodeó a ella y a Chantal con sus brazos.
– Simplemente no lo vuelvas a hacer, y ya está -contestó.
Se quedaron así durante algunos instantes.
– Estoy lista -informó Jane al rato. -¡Perfecto! Vamos, entonces.
Salieron e iniciaron la marcha ascendente por el bosque cada vez más ralo. Halamá se había llevado la lámpara, pero había luna y podían ver con claridad. El aire era tan frío que dolía respirar. Jane se preocupó por Chantal. La pequeña estaba de nuevo dentro de la chaqueta forrada de piel de Jane, y ella abrigaba la esperanza de que su cuerpo calentara el aire que Chantal respiraba. ¿Perjudicaría a una bebé respirar aire tan frío? Jane no tenía la menor idea.
Delante tenían el paso de Kantiwar, a cuatro mil quinientos metros de altura, bastante más alto que el último paso, el Aryu. Jane sabía que tendría más frío y se sentiría más cansada que nunca en su vida y que también estaría más asustada que nunca, pero estaba animosa. Tenía la sensación de haber resuelto algo muy profundo dentro de sí misma. Si logro sobrevivir -pensó-, quiero vivir con Ellis. Uno de estos días le confesaré que todo se debió a que lavara un pañal sucio.
Pronto dejaron atrás los árboles y empezaron a cruzar un altiplano que parecía un paisaje lunar, con enormes rocas, cráteres y extraños parches de nieve. Siguieron una línea de rocas planas semejantes a las pisadas de un gigante. Todavía seguían ascendiendo, aunque en ese momento la cuesta era menos empinada; la temperatura también iba bajando sin cesar y los trozos nevados fueron aumentando hasta que el terreno se convirtió en un inmenso tablero de ajedrez.
La energía que le producían los nervios mantuvo a Jane en marcha durante aproximadamente una hora, pero entonces, cuando se acostumbró al tren de marcha, el cansancio volvió a sobrecogerla. Tenía ganas de preguntar ¿Cuánto falta? y ¿llegaremos pronto? como preguntaba cuando era niña desde el asiento trasero del coche de su padre.
En algún momento de esa pendiente, cruzaron la línea del hielo. Jane tomó conciencia del nuevo peligro cuando la yegua patinó, lanzó un relincho de miedo, estuvo a punto de caer y recobró el equilibrio. Entonces notó que la luz de la luna se reflejaba sobre las rocas como si éstas fueran de vidrio; parecían diamantes: frías, duras y resplandecientes. Sus botas se aferraban al suelo mejor que los cascos de Maggie, pero aún así, Jane resbaló poco después y casi cayó. De allí en adelante tuvo terror de caer y aplastar a Chantal y empezó a caminar con un cuidado tremendo, y con los nervios tan tensos que sentía que en cualquier momento se le destrozarían.
Después de poco más de dos horas de marcha llegaron al otro extremo del altiplano y se encontraron frente a un sendero cubierto de nieve que ascendía casi verticalmente la ladera de la montaña. Ellis abría la marcha tirando de las riendas de Maggie. Jane lo seguía a prudente distancia, por si la yegua llegaba a resbalar hacia atrás. Treparon la montaña en zigzag.
El sendero no estaba marcado con claridad. Supusieron que se encontraría en un terreno más bajo que en las zonas adyacentes. Jane estaba deseando encontrar una señal más segura de que seguían la buena senda; los restos de una fogata, algunos huesos de pollo, aunque fuera una caja de fósforos vacía, cualquier cosa que indicara que alguna vez habían pasado seres humanos por allí. Obsesivamente empezó a imaginar que estaban completamente perdidos, lejos del sendero, y que vagaban sin rumbo a través de las nieves perpetuas, y que continuarían así durante días, hasta que se les acabaran las provisiones, la energía y la fuerza de voluntad y que, en ese momento, los tres se acostarían en la nieve a morir juntos congelados.
Le dolía insoportablemente la espalda. Con mucha renuencia entregó a Chantal a Ellis, mientras se hacía cargo de las riendas de la yegua, para trasladar su cansancio a un grupo distinto de músculos. El maldito animal tropezaba constantemente. En un momento resbaló sobre una roca cubierta de hielo y cayó. Jane tuvo que tirar cruelmente de las riendas para conseguir que se levantara. Cuando por fin la yegua se puso en pie, Jane vio una mancha oscura en el lugar donde había caído su rodilla izquierda. La herida no parecía grave, así que obligó a Maggie a seguir caminando.
Ahora que ella era quien abría la marcha, tenía que decidir por dónde corría el sendero y ante cada duda la asaltaba la pesadilla de perderse inexorablemente en medio de la nieve. Por momentos el no parecía dividirse en dos y tenía que adivinar: ¿tomaría hacia la derecha o hacia la izquierda? A menudo el terreno era más o menos uniformemente parejo, así que seguía caminando en línea recta hasta que reaparecía algo parecido a un sendero. En una ocasión se encontró hundida en un pozo de nieve y Ellis tuvo que sacarla con ayuda de la yegua.
Poco a poco el sendero los condujo a un saliente que iba trepando serpenteante por la ladera de la montaña. Se encontraban a gran altura: si Jane miraba hacia atrás, el altiplano que quedaba tanto más abajo le producía una leve sensación de mareo. Sin duda no debían de hallarse lejos del paso.
El saliente era muy inclinado, estaba cubierto de hielo y era tremendamente angosto. De un lado tenía un precipicio. Jane caminaba con más cuidado que nunca, pero de todos modos tropezó varias veces y en una ocasión cayó de rodillas, lastimándoselas. Todo el cuerpo le dolía tanto que casi no notó esos nuevos dolores. Maggie resbalaba tanto, que Jane ya ni se molestaba en mirar hacia atrás cuando oía que sus cascos patinaban, sino que simplemente se contentaba con tirar de las riendas con más fuerza. Le habría gustado reacondicionar la carga de la yegua, para que las bolsas más pesadas estuvieran delante, cosa que habría proporcionado más estabilidad al animal en la subida, pero en el saliente no había lugar para esas tareas y además temía que si se detenía no podría reanudar la marcha por falta de fuerzas.
El saliente se hacía aún más angosto y serpenteaba alrededor de una serie de riscos. Jane dio unos pasos cuidadosos por la parte más angosta pero a pesar de su cautela -o precisamente porque estaba tan nerviosa- resbaló. Durante un segundo espantoso pensó que iba a caer al precipicio pero cayó sobre sus rodillas y logró recobrar el equilibrio apoyándose en ambas manos. De reojo podía ver la cuesta nevada, cientos de metros más abajo. Empezó a temblar y tuvo que hacer un tremendo esfuerzo por controlarse.
Se puso lentamente en pie y se volvió. Había dejado caer las riendas que se balanceaban sobre el vacío. La yegua la observaba, temblorosa y, con las patas tiesas, evidentemente aterrorizada. Cuando ella hizo un movimiento para volver a apoderarse de las riendas, el animal, presa del pánico, retrocedió.





















